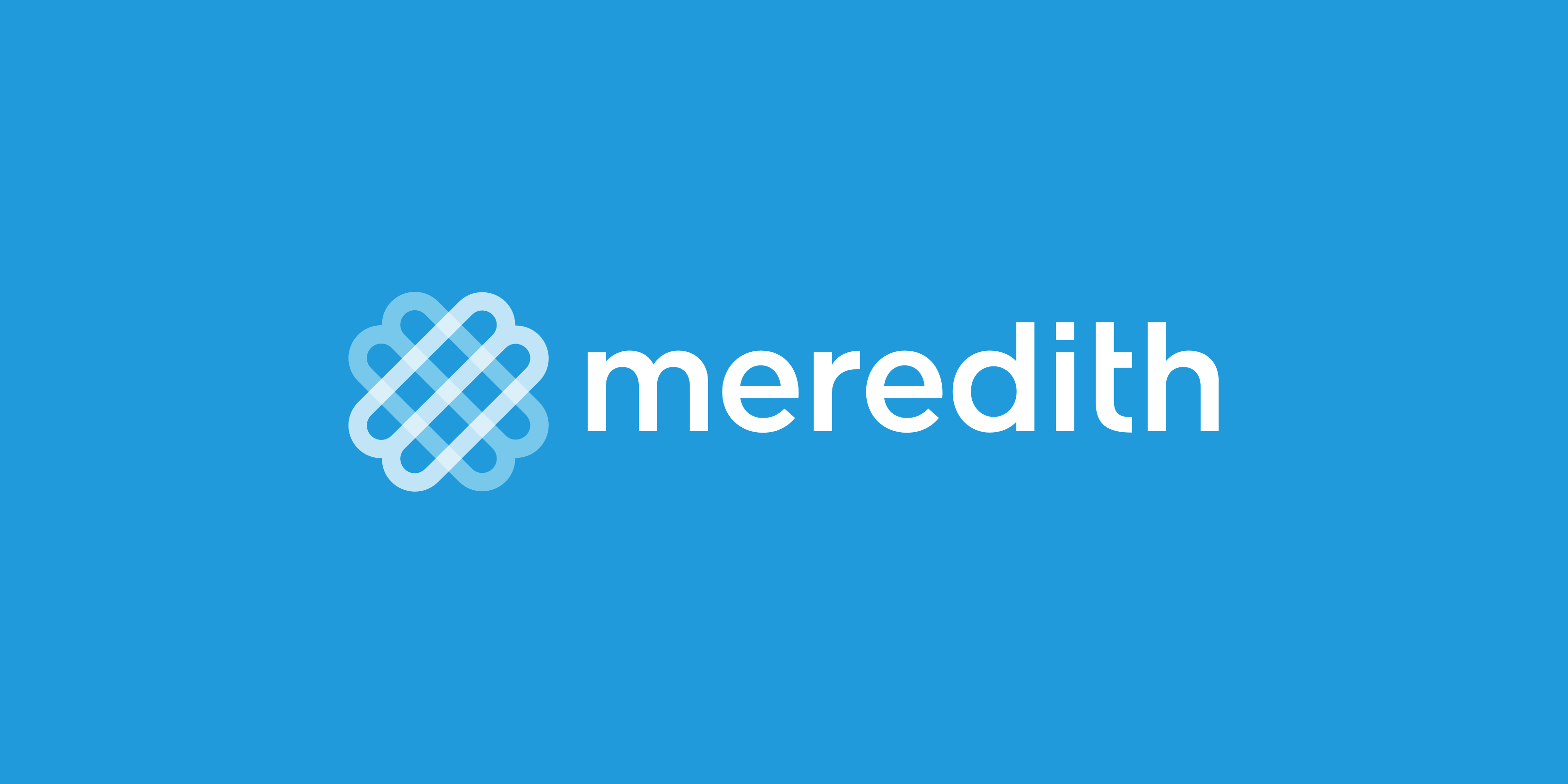Era un sábado por la mañana el otoño pasado, y estaba programando frenéticamente recorridos por la escuela secundaria para mi hija en SignUpGenius cuando recibí la llamada. Como cualquier tipo Una madre de Manhattan con un trabajo de tiempo completo, dos hijos, un gato y un hámster chino te dirá, descolgar el teléfono en ese momento significa correr el riesgo de que una madre de Manhattan aún más neurótica te gane hasta el final. último de los preciosos lugares turísticos. De todos modos, respondí. Fue mi madre. (¿No la había entrenado para enviar correos electrónicos?) Haciendo todo lo posible por hablar rápido (de acuerdo, tal vez tenido la entrenó), ella dijo, ¿Deed? Sé que está ocupado, pero solo quería decirle que la tía Sylvia y yo encontramos compradores para la casa de la abuela, y el mes que viene nos vamos a Buenos Aires para cerrar. Eso es todo.
Algunas palabras sobre mí, mi familia y Argentina. Mi madre es una consumada concertista de piano, nacida y criada en Buenos Aires, cuya vida ha girado casi por completo en torno a tocar y enseñar música. Cuando tenía 20 años, conoció a mi padre, un renombrado concertista violinista alemán-judío 18 años mayor que ella, cuya familia había escapado de Berlín justo antes de la Segunda Guerra Mundial y había huido a Buenos Aires. Había vuelto a emigrar, esta vez a Nueva York, cuando, a través de su agente mutuo, se instalaron para tocar juntos en conciertos en América Latina. En dos semanas, mi madre supo que lo amaba, y en un año se fue de Buenos Aires a América y se casó con él. En 1970, los dos habían conseguido trabajos como profesores de música en la Universidad de Massachusetts Amherst, donde nací.
Vender una casa familiar es un acontecimiento de la vida que plantea preguntas sobre, bueno, todo. Una cosa es escuchar eso; otra cosa es vivirlo. Aunque había visitado la casa de mi abuela muchas veces cuando era niña, nunca pensé que la ausencia de un hogar familiar allí me molestaría. Además, todavía tenía primos y amigos en Argentina. Y sabía que administrar el variopinto grupo de inquilinos rotativos que habían habitado la casa de mi abuela desde su muerte, en 2004, se estaba volviendo abrumador para mi madre y mi tía. De vez en cuando hablaban de descargarlo. Pero una vez que llegó la realidad, me quedé sin palabras (lo que ocurre precisamente nunca). Los días siguientes pasaron en un ciclo interminable de cavilaciones. Ahora que se vendía la casa, ¿volvería a visitar Argentina? Si lo hiciera, ¿dónde me quedaría? ¿Quiénes fueron los compradores? ¿Cuidarían bien del lugar? ¿Me gustarían? Honestamente, me sorprendió lo angustiado que estaba por la venta inminente. Al final de la semana, al diablo con los recorridos de la escuela secundaria, había reservado mi boleto.
¿Conoces esas historias sobre un perro huérfano que fue criado por gatos? Al crecer, me sentí como ese perro. A pesar de mi amor por mis padres y el de ellos por mí, no se podía negar que eran una raza tremendamente diferente. Eran artistas. A lo largo del año escolar, salieron de sus puestos de enseñanza para actuar en lugares remotos (vacaciones de primavera en Cochabamba, ¿alguien?), Alternativamente llevándome con ellos y dejándome con vecinos. Mi padre recorría la ciudad en una Kawasaki Z1300 con un Stradivarius atado a la espalda. Mientras que las mamás de mis amigos pasaban la mayor parte del tiempo cocinando, mi mamá pasaba el suyo practicando. (Le doy crédito a esto por el hecho de que hasta el día de hoy todavía no puedo ni siquiera hervir un huevo). También eran extranjeros con F mayúscula. No importa el asunto de sus fuertes acentos. En el primer Halloween de mi madre en Massachusetts, los que venían a pedir dulces que llegaban a nuestra puerta tenían que explicarle que nos diera caramelos o dinero. En cuanto a la vez que mi padre le cerró la puerta a las Girl Scouts, cuanto menos se dijera, mejor.
En el lado positivo, crecí yendo a Argentina y quedándome con mis abuelos durante un buen tiempo una o dos veces al año. Estudié piano, tomé lecciones de danza folclórica y aprendí a escribir en un libro de composición a cuadros, como los niños argentinos. Cuando tenía seis años, conocí a una chica llamada Andrea en un balneario en las afueras de Buenos Aires. Somos amigos desde entonces.
La casa de mis abuelos era un adorable laberinto de tres pisos de habitaciones mezcladas y escondites secretos en un barrio de clase trabajadora llamado Monserrat. Allí ayudé a mi abuelo, entonces fotógrafo de Associated Press, a revelar fotografías en su cuarto oscuro. Todas las mañanas, mi abuela y yo nos sentábamos en la cocina y comíamos dulce de leche y bebíamos mate (un té sudamericano amargo sorbido de una calabaza ahuecada). Se ha dicho que si te gusta el mate, volverás a Argentina. Lo tragué.
Cuando me gradué de la universidad, en 1992, decidí mudarme a Buenos Aires para vivir con mi abuela. (Mi abuelo ya había fallecido). Había algo en cerrar el círculo sobre la salida de mi madre del país que me atraía existencialmente en un momento en que tenía pocas otras perspectivas. Pero duré solo seis meses. El único trabajo que pude encontrar fue un trabajo de traducción mal pagado. Vivir con una persona mayor tampoco resultó ser muy divertido. Además, todavía estaba luchando con mis propios demonios, sin haber lidiado por completo con la pérdida de mi padre, quien había muerto inesperadamente de un ataque al corazón cuando tenía 14 años.
En lo que ahora veo como un intento de dos décadas de establecer algún tipo de normalidad, dejé Argentina, regresé a los Estados Unidos, obtuve una maestría en periodismo, conocí y me casé con mi esposo, trabajé en varias revistas y di nacimiento de mis dos hijos. Visité Argentina durante ese tiempo, pero solo una o dos veces y brevemente.
Fue emocionante estar de regreso. Mi primera visita a la casa me provocó una loca oleada de alegría nostálgica. Cada rincón que exploré evocaba un recuerdo poderoso: la despensa donde mi abuela guardaba el mate, el cuarto oscuro de mi abuelo. Incluso hice un viaje especial al sótano para sentir el olor a naftalina. (Olvídese de las magdalenas de Proust.) Cuando me fui, estaba emocionalmente agotado.
Mi madre y mi tía habían realizado el cierre antes de que yo llegara, y el recorrido final no estaba programado para dos días más. Entonces, en el tiempo intermedio, fui a un mami. Caminé durante horas, visitando algunos de mis sitios favoritos: La Boca, el barrio conocido por el tango; Recoleta, el cementerio donde fue enterrada Eva Perón; el Teatro Colón, donde mi padre dio su primer concierto. Comí filetes del tamaño de una bolsa Birkin, bebí Malbec como si fuera jugo de manzana y fumé cigarrillos hasta el punto de sentir náuseas (que no tardaron mucho, ya que no fumo). Andrea y yo pasamos una noche entera hablando de nuestras vidas paralelas en diferentes continentes y tratando de poner lazos prolijos en los problemas del otro. Estaba en un estado tan dichoso que rara vez volvía a casa por FaceTime. Sé que se supone que debo sentirme culpable por todo esto. Sólo shhh .
En la mañana del recorrido, me acerqué a la esquina para comprar pasteles. Cuando regresé a la casa, mi mamá y mi tía estaban allí con los nuevos dueños: Silvia y Andrés, un par de nidos vacíos que regresaban a la ciudad desde los suburbios. Es dueño de una empresa de artículos deportivos; ella es terapeuta. Me gustaron de inmediato.
Había cuatro pianos en la casa: uno modesto en posición vertical en los dormitorios de mi madre y de mi tía, un de media cola un poco más bonito en la sala de ensayo y un hermoso piano de cola Steinway en la sala de estar. Estos, por supuesto, eran posesiones familiares preciadas, y mi madre y mi tía agonizaban por su destino. Moverlos a los Estados Unidos era demasiado caro. Venderlos, dado el tipo de cambio, no habría arrojado casi nada. Al final, se decidió que dos de los instrumentos se donarían a las escuelas locales y el gran se entregaría al centro comunitario judío. El bebé de los nietos en la sala de ensayo se quedaría con Silvia y Andrés. A la madre de Andrés le gusta jugar.
Aquellos que se pregunten si entré en joyas caras o reliquias se sentirán decepcionados. La suma total de lo que traje a casa fueron algunas fotos enmarcadas, un elaborado alfiletero que me encantaba de niña y algunas partituras.
Está bien. Llegué a casa con algo más valioso. Temprano en el día, Silvia había compartido un pensamiento que me resumió el viaje. Es la razón, lo veo ahora, por la que fui. Tal vez sea la razón por la que todos nos sentimos atraídos por los hogares familiares. Nacemos pensando que tenemos libre albedrío, dijo. Pero cuanto más vivimos, más descubrimos que hemos sido programados por nuestros antepasados. Por supuesto, volveré a Buenos Aires. Con o sin casa, es parte de lo que soy. La próxima vez me llevaré a mis hijos.